Me trajiste a este campo donde puedo bailar con una rodilla rota
El libro de la misericordia (1984)
1984 fue un año bisiesto. Enero comenzó con una tanda de bombardeos israelíes sobre el Líbano que causó más de una centena de muertos -libaneses y palestinos-. En febrero Fidel Castro hizo una escala de cinco horas en Madrid; era la primera visita del dirigente cubano a una capital de Europa occidental. A mediados de marzo la Asociación en defensa del Ulster, de ideología lealista, intentó asesinar a Gerry Adams mientras conducía por Belfast. En abril se publicó El libro de la misericordia (Book of mercy) de Leonard Cohen. Eran otros tiempos, pero no mucho mejores que los actuales -a la vista está-. Probablemente los símbolos pesaran más. En medio de la expansión de la hegemonía neoliberal, los inicios de la posmodernidad y el vértigo consumista, Cohen tuvo una crisis espiritual. Entrampado económicamente y con pocas ideas, hacía poco que había cumplido los cincuenta y algo parecía no funcionar. Aquella obra lo demuestra. Y es que resulta difícil evitar cierta perplejidad cuando se atraviesan las primeras páginas del Libro de la misericordia. Uno no sabe si está ante una labor de purga espiritual, una afirmación casi física frente lo que resta por vivir o está asistiendo a una acrobacia verbal que cae de pie entre la derrota y la esperanza. En su centro más febril. No obstante, y pese a lo desesperado, litúrgico y oracular de la escritura, el fondo siempre se encuentra alumbrado por cierto deseo (eros), acompañado de un impulso que, alegoría tras alegoría, busca soñar más allá de la catástrofe.
Pese a ser un escritor consagrado, el autor de Suzanne sabía que aquel libro era arriesgado. No había hecho nada parecido hasta entonces. La obra tenía la forma de un libro de salmos, y no ocultaba referencias al Talmud y el Zen. Por sus versos transitaba también la solemnidad del Antiguo Testamento. De hecho, estas influencias regalaban figuras y parábolas que servían a Cohen como vehículos de expresión. Y aunque el vómito de emociones y desgarro que el autor ponía sobre el papel no dejaba de violentar aquellas formas, parecía encontrar cierta comodidad en su seno. Algo parecido a un ritmo. ¿O se trataba tal vez de hallar consuelo? Probablemente esto último. El texto en sí es una oscilación vibrante. En ocasiones se decanta por el uso de figuras religiosas, mientras que otras veces solo busca franquear lo sagrado para desbordarlo con evocaciones demasiado humanas:
«Guíame lejos de aquí, oh imán de los pétalos del cerezo cayendo. Haz una tregua entre mi aversión y el impecable paisaje de campos y ciudades lechosas. Aplasta mi hinchada insignificancia, infíltrate en mi vergüenza. Destrozado en el desempleo de mi alma, he introducido una cuña en tu mundo, he caído a sus dos lados. Hazme retroceder hasta tu misericordia con las medidas de una amarga canción, y no me separes de mis lágrimas».
La obra se destila en un tono apocalíptico que no deja de buscar de la raíz del sosiego. Esté donde esté. Insiste en el empeño de abrir una grieta que brinde la posibilidad de ver más allá del presente y deje pasar algo de luz. Como señalará Cohen en una entrevista de la época, cuando uno se siente «incapaz de funcionar», debe aproximarse a «la fuente absoluta de las cosas», entonces «la única cosa que puedes hacer es rezar». Poco tenía que ver la apuesta poética de este libro con la Muerte de un mujeriego, obra publicada seis años antes y cuyo estilo era mucho más reconocible: allí persistía el sabor beat, plagado de relato biográfico y desencuentros afectivos, introspectivo y grave en algunos momentos, en otros autoparódico, cínico, desafiante y en busca de reinvención. Era un texto ambivalente y reflexivo, que desdoblaba sus poemas en comentarios (otros poemas) sobre los mismos -haciendo presentes al lector las propias contradicciones de la escritura y la experiencia-. Aquella era una obra llena de «grandes declaraciones», parábolas contemporáneas sobre el amor, el arte, el desengaño -espiritual, erótico, político- y un deseo atado a las huellas de una mujer. Pero ahora la obra poética de Cohen mudaba de piel, abandonaba el talante más «consciente» y reflexivo para sumergirse en una letanía ritual que aportaba a los versos una profundidad desgarradora. El Libro de la misericordia a veces recuerda a Visión y plegaria de Dylan Thomas, pero atravesado por una dimensión colectiva e histórica más viva que se declina en un registro mucho más pop.
Si la poética de La energía de los esclavos (1972) mantiene aún el aroma del 68, desafiando el sistema (Cualquier sistema que montéis sin nosotros/ será derribado/ya os avisamos antes/y nada de lo que habéis construido ha perdurado), en Muerte de un mujeriego (1978) Cohen juraba que defendería el «viejo orden»… aunque finalmente lo dejase caer por su propio peso. Una actitud más indiferente y desencantada, quizás más a tono con los últimos compases de la Guerra Fría (En cuanto al derrumbamiento del viejo sistema, estoy dispuesto a dejarlo caer y, sin embargo, juro defenderlo personalmente, apenas puedo alejar mi mente de las arrugas de sus faldas). Eso sí, no estaba claro quién tomaría las riendas tras el derrumbe –ahora lo sabemos-. En su caso lo hicieron el judaísmo, el Zazen y el cristianismo, asumidos de forma heterodoxa pero resuelta. Porque al final, en el Libro de la misericordia se afirmaba algo como una tradición. Terry Eagleton alertó una vez de que tras esa venerable palabra no suele latir más que conservadurismo. Cuando un escritor habla de tradición alude por regla general al selecto club de aquellos que han sido elegidos como «referentes», los pares con los que se comparte alguna gracia o don natural -una suerte de élite espiritual-. Ahora bien, y en lo que concierne al poeta canadiense, aquel claroscuro de salmos y plegarias era demasiado turbio como para poder imputarle algo así:
«Te convertí en piedra. Saliste caminando de la piedra. Te convertí en deseo. Me viste masturbándome. Te convertí en una tradición. La tradición devoró a sus hijos. Te convertí en soledad, y se corrompió en un vehículo del poder. Te convertí en un silencio que se convirtió en un rugido de acusación. Si fuera tu voluntad, acepta la verdad anhelante bajo esta salvaje actividad».
Los versos de aquel libro no eran complacientes. Los goces del mujeriego habían dejado paso a un vértigo constante, un intento de trascendencia a través de la palabra, pero alejado de la paz. Todo transcurría en medio del tránsito, la tensión, el sufrimiento y la pérdida de pie. Un exorcismo visceral no exento de patetismo y cierta tentación mística, aunque siempre contrapesada por arrebatos políticos o pulsiones más prosaicas. Más allá del bajo continuo e íntimo de la voz de Cohen, la dimensión colectiva irrumpe en el libro en muchos momentos. Sucede en toda su obra poética y musical, donde el sexo, el amor y la soledad forman parte del mismo nudo que la política. Por ello, estos salmos no son sólo un delirio personal o un fuego purificador para expiar algún pecado -que también-, albergan una promesa de redención compartida. Tras el tortuoso e incierto camino aguardan la liberación y el renacimiento -o al menos eso se desea-. En cualquier caso, no deja de llamar la atención que este giro hacia «lo religioso» coincida con los ominosos ochenta, la caducidad de los grandes relatos históricos de emancipación y un repliegue del deseo hacia la esfera privada -vía sociedad de consumo-. El contrapunto musical del libro de la misericordia lo pondrá, sin duda, el álbum Various Positions (1984). Allí reaparece parte de la atmósfera religiosa de la obra poética, pero transfigurada entre sintetizadores por «un frío y quebrado Aleluya». También por esa propuesta -tan coheniana- de bailar hasta el final del amor (Dance me to the end of love).
Una hipótesis (o algo menos) sobre Cohen y el lenguaje religioso
Es fácil sucumbir a la tesis de que lo religioso en el Libro de la misericordia no es más que una huida o un repliegue hacia la esfera privada: la búsqueda de una fuente de sentido más allá de lo mundano. Estaríamos ante el hombre maduro que decidió dedicarse al Zen -con débil disciplina, dicho sea de paso- y quiso encontrar una revelación lejos de la multitud, esa verdad que un mundo mercantilizado y vacuo ya no podía brindarle. La argumentación suena posmoderna y ciertamente creíble, actitudes similares azotaron la cultura de la época. Sin embargo, no resulta demasiado convincente vista su carrera posterior: su música y su poesía volverían a hablar sobre política de manera cáustica y a cara descubierta. Y sin perder ese sabor religioso. Otra manera de verlo es plantear que el lenguaje religioso en Cohen juega un rol distinto, incluso una función que se encuentra a medio camino entre la alegoría y la crítica. En el Libro de la misericordia los salmos son una línea de fuga, una línea afirmativa que no deja de utilizar lo sagrado para hablar de lo mundano, lo íntimo, lo aberrante, lo político. Todo lo que no cabe en la definición de lo sagrado. Un éxodo interior que no pierde de vista el presente, y que busca navegarlo, reafirmarse hacia el exterior, volver a comprometerse con la vida y superar los obstáculos del camino para continuar.
El Libro de la misericordia juega con la capacidad simbólica y transfiguradora de la forma religiosa: en lugar de estilizar moral y estéticamente el contenido prosaico de los versos hacia lo ideal o lo divino, despojándolo de su materia para descubrir su verdad en un plano más espiritual, el resultado es una transfiguración que mundaniza lo sagrado, le da un valor sensual y material muy lejos del «reino de los cielos». La transfiguración no aproxima la carne a lo divino, aproxima lo divino a la carne, y si opera algún tipo de «divinización» de lo mundano es por la profundización en su tuétano. Así, la forma opera su magia y da a los versos esa singular profundidad: si hay una religión es humana, demasiado humana. El resultado es una suerte de letanía para fortalecerse y continuar el camino ¿Para darle un sentido? Probablemente. Cohen anhelaba salir del atolladero. Pero el verbo religioso se convierte también en una palabra de guerra contra todo aquello que impide seguir la propia senda y debe ser exorcizado. No en vano, como dirá en más de una ocasión, este libro era su verdadero libro de plegarias, su manera de rezar.
Lo interesante de esta arista religiosa que impregna el estilo de Cohen, y a cuya forma litúrgica acudirá numerosas veces, radica en su potencialidad alegórica, crítica y visual. Especialmente cuando elabora diagnósticos, constata situaciones o emite advertencias. Porque una de las virtualidades de esa forma es su carácter profético. Cuando emite un oráculo despliega una fuerza inusual, dotando su mirada de un vigor y determinación aparentemente fatal. Lo veremos al final. Baste por ahora comprobar lo que sucede cuando la religión, lo colectivo y la política se declinan de manera coheniana en el Libro de la misericordia: «Levantad esos ánimos, vosotros que nacisteis en el cautiverio de un apuro permanente; y temblad, vosotros, reyes de la certeza: vuestro hierro se ha vuelto como el cristal, y ha sido pronunciada la palabra que lo hará añicos«. Algunos querríamos leer aquí algo de consuelo y de «lucha de clases» en la poesía.
Travesías e itinerarios de fin de siglo
Al final Leonard Cohen salió del impás. Aprendió varias cosas después de escribir aquel libro y grabar Various positions. La primera era que para vivir de la música debía dedicarse a ella como no lo había hecho hasta entonces. El compromiso debía ser firme. Se había terminado el improvisar la composición y las letras durante las giras y los largos trayectos; a partir de ahora tendría que dedicarle horas y disciplina si quería vivir de ello. De hecho, encontrar el «acorde secreto» del que hablaba en Hallellujah era un arte que debía poco al azar y mucho a la práctica con su nuevo sintetizador -lo adquirió en aquella época-. Quizá como colofón a todo lo experimentado y expuesto en el Libro de la misericordia, Cohen acabó inventándose un símbolo que aparecerá en algunos de sus discos futuros: lo llamará el «emblema de la Orden del Corazón Unificado». Era un hexagrama imitando a la estrella de David compuesto de dos corazones entrelazados. Merchandising aparte, ahí se expresaba visualmente, con mejor o peor fortuna, parte de lo conseguido durante aquel trance: algo de reconciliación y el intento de transfigurar lo religioso en una figura más humana.
Otra de las cosas que aprendió Cohen a mediados de los ochenta fue un elegante cinismo crítico que le permitió denunciar el juego sucio del poder, la economía y las miserias del «sistema» sin pretender estar por encima de nada. Lejos de huir a la intimidad de la alcoba -que siempre estará presente en sus letras-, Cohen publicará dos discos con temas que mirarán de frente a la época I’m your man (1988) y The Future (1992). En el primero -a modo de manifiesto- se planeaba tomar Manhattan para después tomar Berlín, desplegando una venganza personal que sonaba a la promesa de algo más -¿una revolución?-. Ain’t no cure for love surgió de una conversación con su amiga Jennifer Warnes mientras hablaban sobre la epidemia de VIH que azotaba el mundo: «La gente no podrá amarse nunca más. Eso les matará. ¿Qué vamos a hacer?», dijo Jennifer. «No hay cura para el amor», respondió Cohen. Lo demás es música. Por otro lado, Everybody Knows ponía las cosas claras sobre cómo funcionaba el mundo: «Todo el mundo sabe que los dados están cargados, todo el mundo los tira con los dedos cruzados, todo el mundo sabe que la guerra ha terminado, todo el mundo sabe que los chicos buenos perdieron«. Se aproximaban la masacre de Tiananmén y la caída del muro.
El siguiente disco, The Future, insistirá en esa línea, pero de manera más contundente y amarga, como en el tema que da título al álbum:»Devuélveme el muro de Berlín/Dame a Stalin y San Pablo/He visto el futuro, hermano/Es asesinato/Las cosas van a deslizarse/deslizarse en todas direcciones/No habrá nada/Nada que puedas volver a medir«. Entre ironía y falta de fe, la democracia también llegaba a Estados Unidos (Democracy): «Está llegando a través de una grieta en la pared/En un visionario diluvio de alcohol/De la asombrosa narración/Del Sermón de la montaña/El cual no pretendo entender en absoluto/Viene del silencio/En el muelle de la bahía/Del valiente, el audaz, el maltratado/Corazón de Chevrolet/La democracia está llegando a Estados Unidos«. Cohen seguirá publicando discos con la llegada del nuevo siglo, pero su producción poética había entrado en dique seco desde el Libro de la misericordia. Ni una sola página nueva salvo una recopilación de poemas en 1993. Aunque no era del todo así. Cuando publicó Dear Heather en 2004 llevaba trabajando casi dos décadas en un nuevo libro. Y ese texto vería finalmente la luz en 2006 bajo el título del Libro del anhelo. Poesía para un mundo muy diferente del que había visto su anterior entrega.
Entrando en un período: advertencias desde el anhelo
El Libro del anhelo es el balance de muchos años de vida. Casi una memoria poética en doscientos poemas y varios dibujos. Muchas de las inquietudes y zozobras planteadas en otras obras vuelven a aparecer, como antiguos estribillos o búsquedas no resueltas. Aunque abordadas con otra lucidez, más templanza y sosiego. Pero si uno se pasea por el libro comprobará que esto último es relativo: muchas heridas siguen abiertas y ni las canas ni el paso de las estaciones menoscaban un deseo siempre empeñado en desnudarse o desnudar a alguien. Incluso a una época. Los poemas gustan de lo universal y lo íntimo -esa mezcla tan cara a Cohen-, redundan en las inercias de una vida, en sus vaivenes y frustraciones, demorándose en sus placeres y en los viejos vicios (o virtudes, según se mire). Por otro lado, hay cierta frugalidad en el estilo. Tal vez porque la voz de Cohen tiene menos pudor en nombrar las cosas:
No puedo llegar a las colinas
El sistema está agotado
Vivo a base de píldoras
Por lo que doy a Dios gracias
Seguí la carrera
Del caos al arte
Deseo es el caballo
Depresión el carro
Navegué como un cisne
Me hundí como una roca
Pero mi sentido del ridículo
Quedó atrás hace tiempo
Dejar atrás el ridículo, enamorarse de nuevo, tropezar, deprimirse, no acudir en ayuda de Roshi, su maestro Zen, por haberse encontrado con una mujer y declararse un «monje inútil». De nuevo el anhelo como la razón de su falta de disciplina. Todo esto está en su obra. Pero también hay advertencias y diagnósticos sobre el presente. Algunos tremendamente certeros. Aunque jamás volverá el ritmo desgarrado de los salmos del Libro de la misericordia, en el texto aparece de nuevo un reconocible estilo religioso y simbólico fundiéndose con la actualidad. En él reside una cualidad profética y crítica que permite adentrarse de manera sensible en el corazón de lo que sucede. El oráculo más interesante del libro se encuentra en Entrando en un período (Moving into a period), allí se nos habla de hoy, de lo que las últimas décadas han hecho con la vida de la gente:
«Estamos entrando en un período de desconcierto, un curioso momento en que la gente encuentra la luz en medio de la desesperación, y el vértigo en la cima de sus esperanzas. Es también un momento religioso, y he aquí el peligro. La gente querrá obedecer la voz de la autoridad, y muchas extrañas construcciones de lo que es la Autoridad surgirán en todas las mentes».
Han pasado algo más de diez años y quizá hoy sea todavía más certero que cuando fue escrito. Se nos habla a la vez de un momento de desencantamiento y de su contrario: mientras el vértigo zarandea aquello que esperábamos (porque al final probablemente deseábamos algo distinto, otra vida), la desesperación obliga a descubrir la luz a golpes. Una iluminación reactiva. En ausencia de relatos liberadores, la extrema vulnerabilidad de las vidas -su fragilización y precariedad- empuja al anhelo de un orden, a un reencantamiento religioso con la autoridad, un fundamento contra toda incertidumbre -un fármaco milagroso contra el dolor-. Cohen hablará de la vuelta de familia -los valores tradicionales-, y de cómo el anhelo por un Orden (con mayúsculas) hará emerger todo tipo de personajes siniestros dispuestos a imponer su voluntad. Es difícil no leer en el poema completo un presagio del crecimiento de la extrema derecha en el mundo. Del advenimiento de un mundo más autoritario. El párrafo termina con una afirmación tajante: «La tristeza del zoo caerá sobre la sociedad».
Quienes piensan diferente e imaginan otras formas de vida serán presa de la estupefacción y la confusión inicial: «Tú y yo, que anhelamos las relaciones íntimas libres de culpa, no estaremos dispuestos siquiera a pronunciar las primeras palabras del inquisitivo placer, por miedo a represalias. Toda desesperación vivirá tras una broma«. Cohen resuelve la situación de manera religiosa, transfigura el conflicto entre un Orden impuesto y una libertad vital que no reconoce autoridades. Reconduce poéticamente la situación a un rito: «Pero habrá una cruz, una señal, que algunos entenderán; una reunión secreta, un aviso, una Jerusalén escondida en Jerusalén. Llevaré ropas blancas, como siempre, y entraré en el Lugar Más Secreto como he venido haciendo generación en generación, para suplicar, rogar, justificar«. Un movimiento que busca restituir un equilibrio o enmendar las cosas. Pero que tras hacer su juego termina así: «No tengas la menor duda, en un futuro cercano veremos y oiremos muchas más cosas de este tipo de gente como yo«.
Cohen acaba ironizando sobre su profecía, al tiempo que señala la propia desorientación sobre qué hacer frente a la realidad. En el poema de Cohen el conflicto aparece sublimado, la conclusión abierta. El fondo es bastante lúgubre e incierto. Si bien su advertencia y su diagnóstico son más que actuales, la realidad no admite ningún giro poético como tabla de salvación. En otros poemas apostará por la paz y la reconciliación, por tender puentes y reparar daños –Todas mis noticias, por ejemplo-. La figura del poeta o cantante sanador está siempre presente en su obra: aquel que intenta curar (y curarse) con su arte pero no deja de ser consciente de los límites del mismo. Sin embargo, frente al panorama político y social que dibujaba el Libro del anhelo –recortado aquí a través de Entrando en un período– pueden reivindicarse aquellas estrofas de Frank Reginald Scott -poeta socialista y constitucionalista canadiense- a las que Leonard Cohen pondrá voz en Dear Heather: Villanelle for our time. Quizá ahí se resuelva o se resuma una parte de la política del corazón de Leonard Cohen. O de las aspiraciones de aquella invención que llevaba el nombre de la «Orden del corazón unificado»: «De la amarga búsqueda del corazón/Acelerada con pasión y con dolor/Nos levantamos para jugar un papel más importante/Esta es la fe desde la que partimos/Los hombres conocerán la comunidad otra vez». Todo un contraste utópico con el contenido del poema aludido más arriba. Algunos pensamos que realizable. Y todo un proyecto colectivo que precisa más de lucha que de alegoría -que también-: más allá de la voz de la autoridad, combatir la intemperie construyendo comunidad. Común.
Mario Espinoza Pino
Villanelle for our time
From bitter searching of the heart,
Quickened with passion and with pain
We rise to play a greater part.
This is the faith from which we start:
Men shall know commonwealth again
From bitter searching of the heart.
We loved the easy and the smart,
But now, with keener hand and brain,
We rise to play a greater part.
The lesser loyalties depart,
And neither race nor creed remain
From bitter searching of the heart.
Not steering by the venal chart
That tricked the mass for private gain,
We rise to play a greater part.
Reshaping narrow law and art
Whose symbols are the millions slain,
From bitter searching of the heart
We rise to play a greater part.
F. R. Scott/Cantada por Leonard Cohen

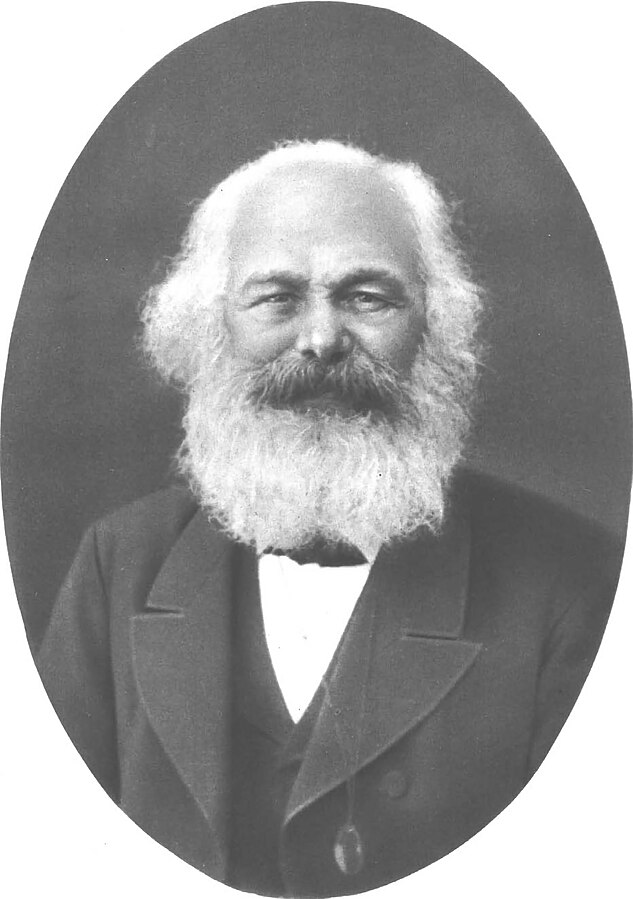



Deja un comentario